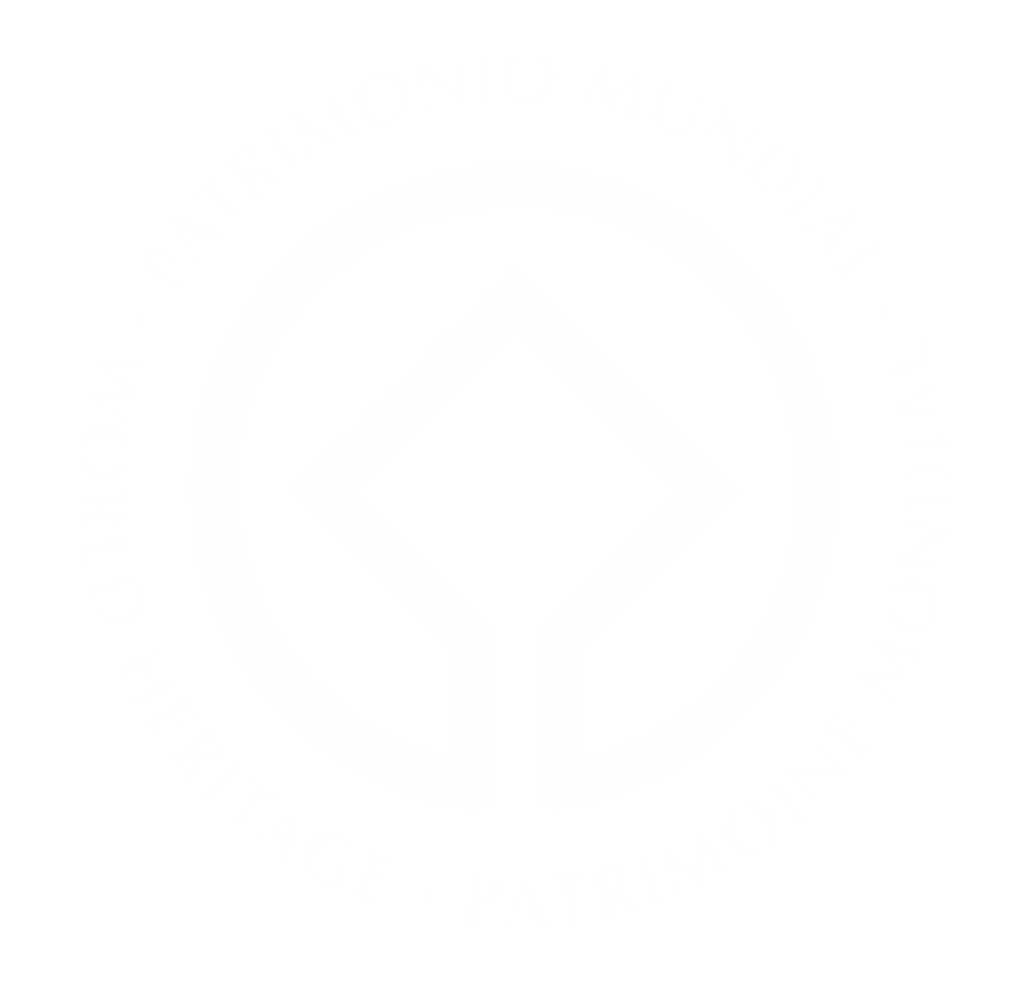La misión jesuítica guaraní de Nuestra Señora de Loreto fue fundada en 1610 por los Padres José Cataldino y Simón Masseta, en el Guayrá, en la ribera izquierda del río Pirapó. Después de algunos asientos provisorios, se estableció en 1686 en el lugar donde hoy quedan sus ruinas.
Durante el período jesuítico la reducción de Loreto fue un centro de peregrinación para el pueblo guaraní-misionero. En la reducción se hallaba una vía procesional que vinculaba la Capilla de la Virgen de Loreto, ubicada a las afueras del pueblo, la tumba del P. Antonio Ruiz de Montoya, cuyos restos eran venerados en el templo y la Capilla del Monte del Calvario que se ubicaba en a 1.300 metros en el extremo opuesto a la Capilla de la Virgen.
La Capilla de Loreto poseía un campanario y una “lámpara pequeña”, según referencias del inventario realizado en 1768. La presencia de columnas de piedra y la misma gradería de la capilla indican que la construcción aún estaba en remodelación en el año 1749, y probablemente toda la obra date de fines de la primera mitad del siglo XVIII, momentos en que se produjo la mayor renovación arquitectónica en la reducción de Loreto.
La presencia de un amplio espacio abierto, o plazuela, delimitada por la Capilla, el cotiguazú y las tiras de viviendas, denotan la significación ceremonial del sector. A esto se suma la considerable elevación de la plataforma sobre la que se construyó la edificación, instalada sobre el inicio de una calle que en línea recta se dirige hacia el templo, la plaza y el frente de la residencia, culminando en la capilla del Monte del Calvario, ubicada a 1.300 metros de la Capilla de la Virgen.
La Capilla de la Virgen no constituía un hecho arquitectónico aislado. Era parte componente de un complejo religioso integrado por tres ámbitos que se integraban en una lineal vía procesional. Esta vía estaba compuesta por la Capilla de la Virgen, el Templo, sitio donde reposaban los restos del Padre Montoya, y la Capilla del Monte del Calvario, punto culminante de la vía procesional, especialmente durante la Semana Santa. Mucho influyó en esto seguramente las indulgencias plenarias concedidas por Roma para la Capilla de la Virgen y el Templo de Loreto.
La Vía Procesional se mantiene como una experiencia vivencial en el conjunto guaraní jesuítico de Loreto, siendo recreada por peregrinos todos los años durante el Viernes Santo.