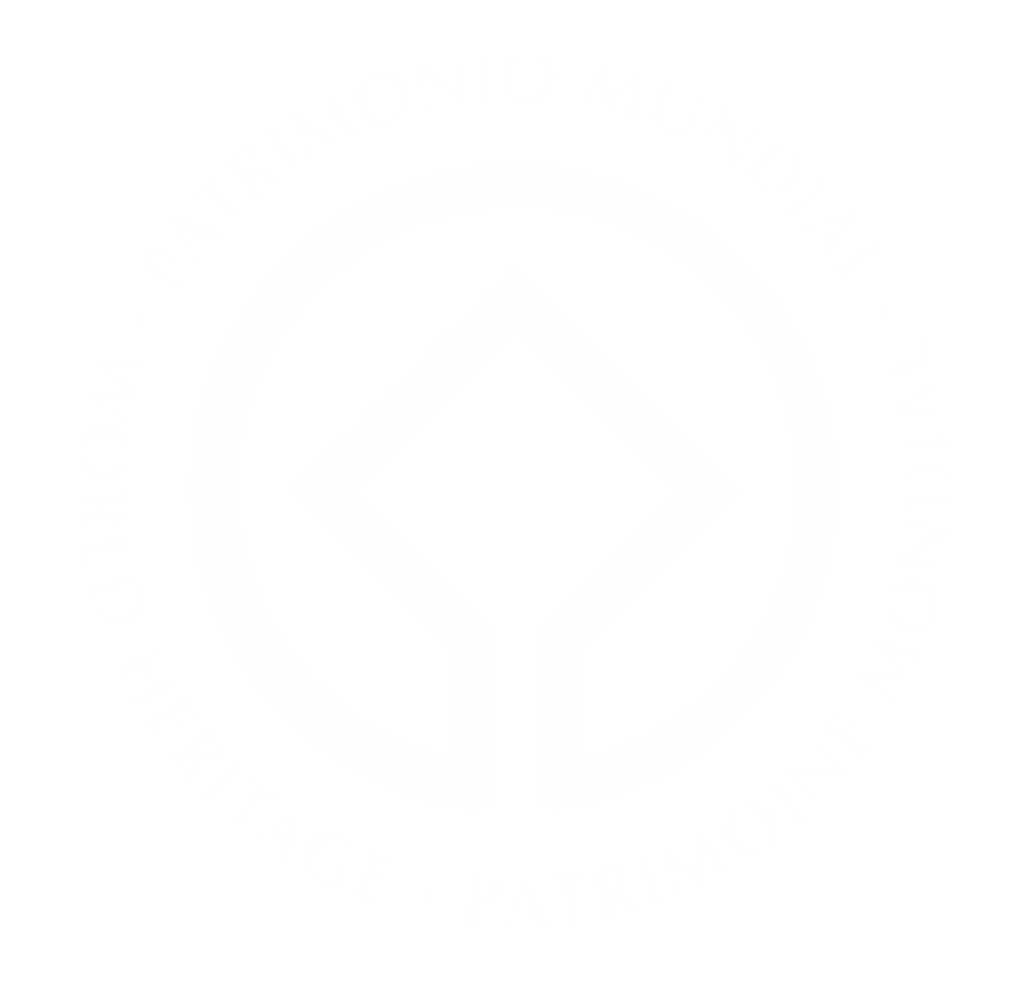A 70 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, encontramos la Estancia de Santa Catalina, localizada en un encantador paraje rural rodeado de naturaleza. Durante los siglos XVII y XVIII, constituyó uno de los mayores centros productivos de los jesuitas en la región. Poseía numerosos árboles frutales, más de 20.000 cepas de vid y miles de cabezas de ganado vacuno y ovino. Actualmente Santa Catalina forma parte de la red de estancias jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La Estancia Jesuítica Santa Catalina destaca por su imponente iglesia de dos torres que constituye una de las obras de la arquitectura colonial más valiosas conservadas en Argentina. Además se pueden visitar los claustros, las galerías, los patios, los talleres, el tajamar, las huertas y las rancherías.
La mejor forma de visitar la Estancia es acompañado de un guía local para que nos explique los detalles arquitectónicos de la iglesia y nos cuente historias y anécdotas de la vida de los jesuitas de la época, mientras paseamos por el pequeño cementerio, los patios, y la huerta.
Como parte del Camino de los Jesuitas en la región, se puede recorrer el “Camino de las Estancias Jesuíticas”; un itinerario turístico cultural que permite conocer la Manzana Jesuítica de Córdoba y las cinco estancias jesuíticas declaradas patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO:
- Estancia Jesuítica Colonia Caroya (1616)
- Estancia Jesuítica Jesús María (1618)
- Estancia Jesuítica Santa Catalina (1622)
- Estancia Jesuítica Alta Gracia (1643)
- Estancia Jesuítica La Candelaria (1683)